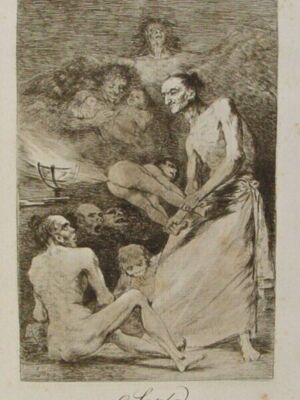La decisión del Papa renunciando a serlo no es sólo una sorpresa de este lunes 11 de febrero de 2013, que se va a estas horas, ya cerca la media noche, cuando escribo. La decisión del Papa es, sobre todo, una excepción histórica con periodicidad de siglos. Y mira por dónde nos ha tocado conocerla en nuestro propio tiempo.
La rareza de una página así impide una lectura simple, aunque lo fuera. A lo mejor es tan sencillo como comprender que un hombre de 86 años ha sido tan sensato y honesto como para saberse y admitirse limitado físicamente para guiar nada menos que a la Iglesia Católica. Menudo marrón a la vejez.
Pero también puede ser que lo hayan debilitado de fuerzas anímicas, más que físicas, los viejos tics de una organización jerárquica incorregible, que perdería sus posiciones y privilegios si abre con valentía las compuertas del más auténtico Evangelio, aún por estrenar.
Incluso van a escucharse estos días, atacando la decisión de Benedicto XVI, las mismas voces que echaron en cara a Juan Pablo II permanecer hasta el final de su lento y agónico declive.
En cualquier caso, un mundo raro conoce un fenómeno extraño, muy en consonancia con un planeta minado de desconciertos; una enorme geografía sin rutas seguras ni rumbos fijos.
Un anciano al que le flaquean las energías para seguir siendo el Papa de Roma, no representa desde luego más que el caso en sí mismo de un ser humano quebrado en su vigor. Pero la Iglesia Católica, que posee un enorme valor de símbolo, parece estar plasmando desde esta mañana en la que se dio a conocer la impactante noticia, la visión más irrefutable de un mundo que está agotado. Un mundo que necesita recambios urgentes. Un mundo que ya no vale como valió hasta ahora.
Es posible que, más que un Papa sin fuerzas, sea un lúcido extraordinario y ejemplar que haya sentido soplar el viento del nuevo espíritu que todos necesitamos. Y que, con honradez venida de la generosidad, por él que no quede.