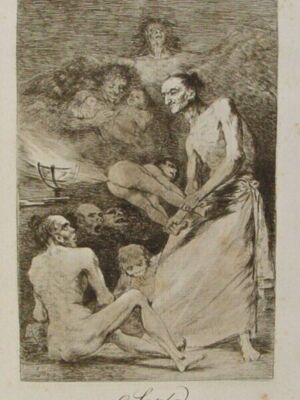No tengo tantas fotografías como cosas he hecho. Esta es una regla normal que se da en la vida de cada cual. No llevamos pegado un reportero a cada paso que damos. No somos Madonna y tampoco había llegado la costumbre, como pasa ahora, de que hasta los móviles hacen fotos sin parar de todo lo que se mueve lo más mínimo. Pero soy consciente de que, tratándose de una vida artística, a muchos les parece inconcebible que ciertos momentos y determinados encuentros con famosos no quedaran en la impronta de una cámara. La verdad de esto es que yo tengo una incapacidad natural para llevar la mentalidad de hacerme fotos con personajes célebres, como quien va coleccionando la vanidad de mostrarlas después, de hacerse el importante por haber posado junto a los que realmente lo son. Sé incluso que se hicieron fotografías en las que aparezco con gente muy popular y no volví a preocuparme porque me las dieran. Algunas hubieran sido entrañables de conservar, como las que deben rodar por ahí junto a Sofía Mazagatos en una merienda particular en la finca de los Oriol, y donde ella se partía de risa con mis ocurrencias. También andarán, cualquiera sabe dónde, las que me hicieron con Bertín Osborne el día que firmamos juntos nuestros respectivos discos en el stand de los famosos que suele instalar EL Rastrillo. Y más, muchas más. Pero las personas, famosas o no, que forman o han formado parte de mi vida están en mi corazón. Quien quiera creerlo, bien; y quien no, también. Me es indiferente una credibilidad ante los demás merced a un album plagado de fotos, como el que exhibe un expediente académico o el currículo necesario para certificar que sus calificaciones no son inventadas. Tampoco he sido yo de típica casa de artista con las fotografías enmarcadas por todas partes como diciendo: anda que no soy importante. Yo no necesito inventar nada porque sé que todo fue verdad, aunque a veces, muchas veces, he de admitir que las cosas que me pasaban parecían increíbles y dignas de pellizcarme. Una de esas cosas que no quedó en fotos, por incomprensible que parezca, y me sonó a que las palomas, como por arte de magia, salieron de la chistera, fue el día que almorcé con Perales, ¡con José Luis Perales!, en su casa colgante de Cuenca.
Lo que yo sentí por mi estómago, por mis venas, por mi corazón, no podría entenderse mínimamente si no cuento primero, como si fuera un preámbulo, quién había sido Perales para mí antes de aquella cita.
Ni que decir tiene que no se requería ser un cantante como yo, labrándose el camino en un mundo tremendamente difícil, para impresionarse con el disfrute de la confianza que me brindaba una figura internacional, abriéndome de par en par las puertas de su hogar. ¿Quién no se hubiera conmovido en mi caso, siquiera atraído por la curiosidad de tratar de cerca y en su más privado entorno al hombre que había escrito canciones tan maravillosas para la memoria no sólo de su país sino de toda Hispanoamérica? En la música es un verdadero hallazgo acertar una sola vez; pero tantas como lo había conseguido Perales es un auténtico milagro hecho posible gracias a su genio creador y a su extraordinaria sensibilidad. Recordemos: Y tú te vas, Me llamas, ¿Y cómo es él?, Un velero llamado libertad, Amor sin límites, Que canten los niños, o aquella inspiración de lujo para el regreso de la Pantoja después de muerto Paquirri, que se llamó Marinero de luces. Doce aciertos de pleno.
Hasta entonces mi vida amorosa no había sido fácil. Y Perales, sin saberlo cuando salió a recibirme, era el viejo compañero que, sin fallarme, siempre se había quedado conmigo cuando ella se iba. Cuando la habitación se me venía encima recordándola, enseguida acudía Perales a solidarizarse conmigo desde uno de sus discos para contarme que a él también le dolía la soledad. El disco avanzaba lo mismo que mi llanto y Perales, como un dulce conversador que entendiera mi pena mejor que nadie, me contaba (me cantaba) las suyas, dándome la compañía de los que, a fuerza de sufrir lo mismo que tú, te hacen sentirte más normal y menos desgraciado. Por eso al llegar a Cuenca, a su casa colgante, a las mismísimas habitaciones de su vida, aunque ni él mismo lo supiera, yo me estaba reencontrando con el buen amigo que me consolaba, sin cesar de cantarme, mientras el mundo se me derrumbaba ya sin los besos de ella.
Esta es parte de la grandeza de los cantantes. Es la mejor que les queda en el reparto de cosas que un hombre célebre puede hacer por la Humanidad. Ya que no han descubierto la penicilina, ya que no han inventado ni el ferrocarril ni un solo medio de transporte, ya que no han llevado a nadie hasta una mesa de operaciones para salvarle la vida, ya que no contemplan la expectativa de dar con la cruel tecla del cáncer qué menos que acudan con sus voces, sus letras y sus melodías hasta el rincón íntimo donde nos quedamos pavorosamente solos cuando alguien nos dice adiós para siempre.
La historia de encontrarme con Perales partió de él. Había conocido lo que yo escribía y se valió de Paco Herrera, director de la Cadena Dial en toda España, para dar conmigo. Paco, que tanto me ha estimado siempre -lo cual es mutuo-, me llamó a Sevilla:
-José María, que Perales quiere verte, que quiere cambiar impresiones contigo. Le ha gustado mucho como escribes. Vente para Madrid y yo te lo presento, pero en Cuenca, en su casa. Nos vamos desde aquí en mi coche y comemos con él.
El viaje hasta la ciudad encantada lo hicimos juntos Paco, Reyes Mateo -la subdirectora nacional de Dial-, Antonio (no recuerdo el apellido), jefe de promoción de Sony Internacional, la compañía discográfica de Perales, y yo, claro, el más afortunado.
Llegamos como a las doce del mediodía. Una empleada nos abrió la puerta y, al instante, salió el famoso intérprete de tantos éxitos. Cordial. En vaqueros. Informal. No en vano estaba en su casa. Esa casa tenía cuatro plantas y empezó por querer enseñármelas. Me llevó primero al sótano. Allí había instalado un taller para hacer sus propias figuras en arcilla. Un hombre de cuarenta y ocho años, multimillonario en ventas de discos, plenamente instalado en el confort y la tranquilidad de una economía bien asegurada, se levantaba cada mañana con la única preocupación laboral de averiguar cómo se las habían ingeniado hace siglos los romanos para que sus obras al barro adquirieran el característico satinado. Estaba en ello. Era su investigación. Cogió uno de los objetos que, cocido ya, había salido de sus propias manos -una especie de recipiente como si fuera una pequeña lámpara de aceite-, y me lo regaló. Hasta ahora no se rompió y lo conservo con mucho cariño.
Desde aquella artesanía salimos, camino de la primera planta, en busca de otra: la de su música. Y me enseñó un amplísimo estudio de grabación dentro de su propia casa, con piano de cola incluido. Asomado a continuación al balcón colgante lleno de flores, me invitó a divisar Cuenca bajo nuestros pies.
El almuerzo fue memorable, no tanto por la comida, que yo con la oportunidad de Perales delante ni recuerdo en qué consistió, como por la conversación. Me descifró la auténtica verdad de Me llamas en la historia real de Merceditas, una señora que le contaba lo harta que estaba de un marido siempre pendiente del fútbol, sin echarle cuenta, y al que acabó poniéndole los cuernos. Me explicó que lo del traje de franela en la canción Amigo dedicada a Sevilla era por lo del tejido que usaba el uniforme de la Universidad Laboral aquí en mi tierra, donde Perales estudió varios años. Contó cómo tuvo que travestirse figuradamente de Isabel Pantoja, hablando mucho con ella, para ser capaz de meterse en la piel de la cantante y saber escribirle Marinero de Luces. Narró anécdotas vividas con Julio Iglesias sobre las orgías que este organizaba en Miami y que a él no le interesaban en absoluto, pues siempre declinó los ofrecimientos del ex de la Preysler para divertirse en Indian Creek de aquella manera. Me quiso demostrar por un episodio mantenido con Raphael que estaba convencido de que el artista se había comido a la persona. A Raphael se le había muerto su madre y cuando Perales acudió al tanatorio a darle el pésame, lo único que se le ocurrió al de Linares fue espetarle en medio de aquella circunstancia luctuosa:
-Perales, ¿cómo va mi disco?
No lo he aclarado, pero a la mesa estuvo con todos nosotros Manuela, su mujer. Y vinieron a despedirse sus hijos antes de salir para el colegio.
Después de comer, José Luis y Manuela me llevaron hasta las Aldeas Infantiles para enseñarme sus instalaciones y mostrarme el trabajo que realizaban por los niños. A última hora me acercaron hasta el parador de Cuenca, donde tomamos algo y allí mismo nos despedimos. Guardo con mucho afecto la felicitación navideña que aquel año, y al cabo de los meses de invitarme a su casa, me envió Perales. Me advirtió que él no mandaba christmas, pero que por una razón de especial aprecio lo hacía conmigo. Volvimos a encontrarnos coincidiendo en el programa Esto es espectáculo, de TVE.
Vuelvo la vista atrás y apenas me creo que me pasara aquello con el cantante que acudía a consolarme en mis desamores, aquel que vi por primera vez en la Feria de Abril de Sevilla, actuando en la caseta del Círculo de Labradores, y al que la avalancha no me dejó acercarme para saludarlo. Pero la vida está llena de extrañas carambolas que posibilitan llegues a encontrarte donde jamás hubieras imaginado: almorzando en su casa con mi viejo y buen compañero de soledades en la mía.