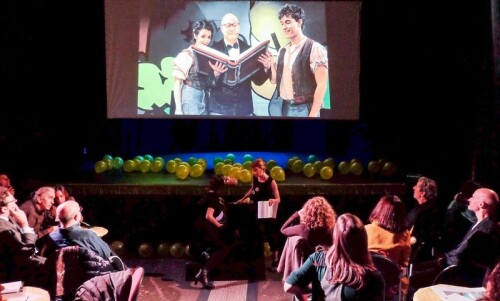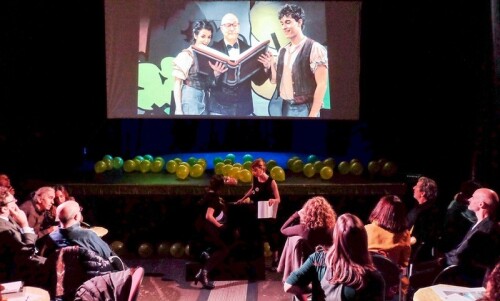Todo tiene una primera vez. También lo de sentarnos a escuchar a un cantante durante su concierto, un cantante no lírico, fuera del ámbito de la ópera. No crean que eso fue así siempre y de la manera más natural. Al contrario, hubo que provocarlo con una buena dosis de riesgo y osadía. Y fue Raphael, como en tantas otras cosas, el precursor de esa idea ganada y conquistada por él para la música popular española. Raphael es una especie de Biblia del mundo del espectáculo, con parábolas para aprender lo que se debe hacer y, también, lo que no se debe hacer.
Hoy nos parece una cosa normal y moneda de uso corriente sacar entradas para un concierto. Pero es que antes de Raphael no existían los conciertos (incluso llamar así -y antes recitales- a las actuaciones de un cantante no operístico, fue una adaptación de concepto que Raphael le hizo a la entonces llamada música ligera). Se bailaba mientras un artista interpretaba en directo su repertorio. Eran los crooners. Mi propia madre, sin ir más lejos, me ha dado el testimonio de algo que está al alcance de cualquiera averiguarlo. Mi madre siempre me ha contado que se hacía así cuando Machín actuaba en la parrilla del Cristina o en los jardines de Bilindo. Se bailaba con José Guardiola, se bailaba con el Dúo Dinámico. Hasta que llegó Raphael y se plantó. Se acabó lo de Machín, Jorge Sepúlveda o Bonet de San Pedro. Dijo que si alguien quería bailar mientras él cantaba, que pusiera un tocadiscos. Decidió que cuando él cantara, el público tenía que escucharlo. Había que sentarlo en una butaca, como lo había sentado el bel canto o los espectáculos de la copla. Y se lió la manta a la cabeza una noche de noviembre de 1965.
Todas las innovaciones se llevan a cabo generalmente contra corriente. Así le tocó hacerlo al de Linares, que tomó una decisión en soledad sin la comprensión incluso de su clan de entonces. Se hizo con el Teatro de la Zarzuela, un día que descansaba la compañía de Antonio el bailarín, y lo apostó todo al número de presentarse ante el público y los medios de comunicación en una prueba sin precedentes que, más que de un cantante, parecía la propia del diestro que se encierra solo con seis toros. Nadie daba crédito. Bueno, nadie no. En justicia y recordando a una persona ya desaparecida que sí estuvo apoyando personalmente al artista en su angustiosa soledad de vértigo, hay que decir que confió en él una locutora de Zaragoza llamada Ana Mariñoso, de los tiempos de la temporada en el Cancela, un local de la capital maña. Pero exceptuando a esta persona, el resto se llevaba las manos a la cabeza:
-¿El niño se ha vuelto loco? ¿Tres horas seguidas cantando y la gente sentada? ¿Dónde se ha visto que se pueda aguantar eso? ¿Es que se ha pensado que es la Filarmónica de Londres? ¿Quién coño se ha creído este que es?
Se había creído que era Raphael. Él se había creído -y de sobra- que era Raphael, que iba a ser Raphael y que durante más de cincuenta años sería Raphael.
Las últimas generaciones han nacido con muchas cosas puestas, como colocadas encima y, por eso mismo, les parecen absolutamente naturales, como originadas desde el principio de los tiempos. Pero todo disfrute actual tiene invariablemente localizado su logro en un tiempo anterior. Aquella lejana noche madrileña de 1965 cambió para siempre el rumbo y las posibilidades de los cantantes españoles. Vistió a la música moderna de etiqueta. Raphael sentó al público, que ya sólo iba a levantarse para ponerse en pie aplaudiendo con auténtico fervor y delirio colectivo una actuación memorable, la que estableció las bases de una forma nueva de actuaciones en directo para el mundo del espectáculo español. Y desde luego Raphael se había inaugurado para sí mismo el modus vivendi del éxito que le dura hasta nuestros días. Habíamos dejado de bailar.
 SevillaPress
SevillaPress