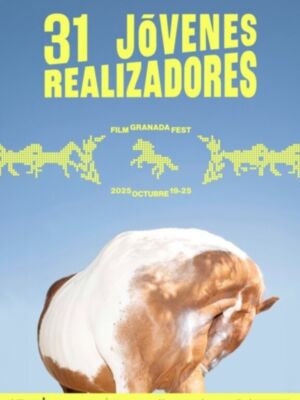No es fácil provocar la sonrisa y el llanto al mismo tiempo, es muy complicado saltar de la comedia al drama en una película. Y eso es lo que trata de hacer, sin conseguirlo, el director Daniel Sánchez Arévalo, tras su magnífico debut con Azuloscurocasinegro y las muy estimables Gordos y Primos.
Pero es precisamente ese éxito (con Goya incluido) lo que ahora le pasa factura y le hace caer en la trampa del ego. Se siente un director alabado, se mira el ombligo de cineasta experimentado y adopta la pose pretenciosa del estilo mira-qué-bonito-me-está-quedando-esto.
De esa forma, despliega en la pantalla su catálogo de habilidades cinematográficas sin ton ni son: ahora te edito una escena con un montaje rompedor, luego te filmo un triple monólogo salteado, después un movimiento de cámara con actor en plataforma, y remato con un número musical que es para tirar tomates. Y por si fuera poco, las apariciones de Raúl Arévalo imitando a Peter Sellers en El guateque (es para abandonar la sala al momento).
El resultado es una mezcla incoherente de secuencias deshilvanadas, una película sin homogeneidad y sin un estilo uniforme; no hay consistencia ni solidez en el conjunto, es todo un despropósito de sandeces visuales y escenas que no aportan nada (algunas de ellas recuerdan a esos pequeños momentos-chorra que Almodóvar suele introducir en sus historias como una pequeña gracia que podría haberse quedado en la mesa de montaje).
En cuanto a la intención principal, la creación de una tragicomedia, no funciona en ningún momento; las partes emotivas provocan bostezo, y las cómicas sonrojo y vergüenza ajena. Tan sólo destacar el estupendo arranque de la cinta, con un maravilloso homenaje a Siete novias para siete hermanos, y confieso que no puedo hablar del final de la historia; a la tercera o cuarta aparición de Arévalo/Sellers no aguanté más en la butaca, y a esas alturas (una hora de metraje) poco me importaba cómo acababa este irritante engendro.