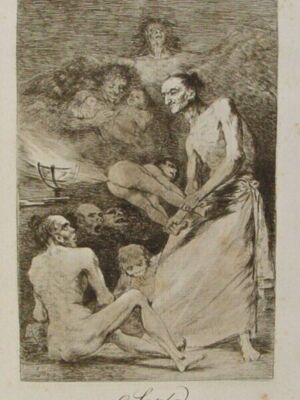Algo se mueve peligrosamente bajo el suelo de la vida. Algo que ya sólo los idiotas son incapaces de presentir. Pero hasta quien ponga más confortable su sillón abatible, corre el riesgo de notar que le muevan las patas cuando menos se lo espere. Por experiencia sé que cuando de madrugada hay un terremoto nos dividimos súbitamente en dos clases: aquellos que despiertan de inmediato buscando velozmente llevar sus pies hasta las zonas más sólidas del edificio; y los que persisten desorientados y aturdidos aún en la cama haciendo una y otra vez, sin reaccionar a levantarse, la misma estúpida pregunta: -¿Qué pasa? Como la escala richter se pase de rosca, la interrogante está servida para quedar bajo los escombros. Podría poner también la espantosa metáfora del volcán, del terror que guarda el magma en la barriga de la tierra como al cráter le dé por vomitarnos la erupción. Las capas de abajo se mueven. Todas. España no es más que un peligroso puñado de arenas movedizas. Con un presidente lleno de convencimientos acerca de no subir los impuestos que acaba subiendo. ¡Pobre! Dice que no se esperaba tanto. ¿Creyó que se jugaba los cuartos con las Hermanas de la Cruz? Ahora también mete la sangría de las deducciones fiscales. Veo que queda muy lejos el tiempo de un hombre que prometía porque podía prometer. ¡Ay, Adolfo Suárez! El hombre que trabajó por España con la fórmula magistral de dar agua mientras cambiaba las cañerías. Ahora, sin embargo, para arreglar esto nos van a dejar secos. ¿De qué va este PP al que he votado siempre y condecora a Zapatero con el Collar de Isabel la Católica? Si Rajoy y su Gobierno no saben poner esto en pie, al suelo de España le suena bajo sus losas un temblor cada vez más intenso de catástrofe. Es un gobierno sin líderes, sin nervio, sin ilusión, sin generar entusiasmo, donde por una reforma laboral se vaticina ya una huelga general. Huele todo a revolución social en el colmo de la hartura. Da el tufo de las calles colmadas, cada vez más, de crispación incontenible. Están jugando con el fuego de más de cinco millones de parados y los que vienen. No saben lo voraz que es la desesperación.
Escribo estos comentarios después de más de una semana, casi dos, de la manifestación que en contra de la sentencia de Marta del Castillo recorrió un buen trecho del centro de Sevilla, desde la Plaza Nueva hasta el Palacio de Justicia. Intencionadamente he procurado quedar libre de la sospecha del apasionamiento por haber participado en ella, aunque nadie me podría echar en cara nunca que me apasione en esta vida por aquello que lo merezca. Pero bueno, como hay tantos serenos cuya serenidad no es más que sangre gorda, como esos políticos que argumentan el inconveniente de legislar en caliente como vía de escape para no legislar nunca
Formé parte de las cerca de cuarenta mil personas que llenaron el largo y ancho de una angustia. Y ahora quedo a distancia de aquel martes, pero en el mismo sitio inamovible de la repulsa a una sentencia y al conjunto del poder judicial, que siempre ha sido un absurdo dogma con quiebras como la famosa herejía de Pedro Pacheco, el alcalde de Jerez.
Cuarenta mil personas es un éxito -si es que la vida contiene ya esa noción para los padres de Marta del Castillo- con que dulcificar por unas horas la soledad lacerante que padecen Antonio y Eva en el horrible vacío sin su hija. Pero cuarenta mil personas son pocas si recordamos cómo se mueve la gente para otras cosas. No digamos medio millar en el caso de Madrid y unas cuentas parecidas, más o menos abultadas pero raquíticas, en otras provincias españolas, hinchando un globo ficticio de protesta nacional.
Las cifras dejan incontestable el hecho de que los que de verdad perdieron a Marta fueron sus padres y familiares. Y que el lema Marta somos todos, con el que se pretende desde su crimen una conciencia social de solidaridad que no existe, es irreal en el corazón de la ciudadanía. Los españoles sólo solucionan sus problemas desde el egoísmo. Cuando la ETA sólo asesinaba militares y guardias civiles, los españoles y sus interesantes y aplomados políticos- sólo tuvieron capacidad de respuesta para refugiarse en una calma más cómoda que necesaria. Fue la época de la maldita serenidad que no cambiaba ni las formas de actuación policial, ni el Código Penal, ni las decisiones judiciales ni el régimen penitenciario. Después vino la poca vergüenza de pedirnos las manos pintadas de blanco en las plazas de los ayuntamientos, sin que llegaran a teñir el inútil sistema jurídico mientras encima se negociaba lo innegociable con los terroristas. La solución de tanta puta serenidad que se iba tragando muertos, unos detrás de otros, sólo llegó el día en el que la gente se dio cuenta de que aquello iba a más que a militares y guardias civiles, y que la bomba podía estallarles en su propio culo, dentro de un supermercado o sacando el coche del parking.
Marta aún no somos todos, porque todos no hemos perdido a una hija en esas circunstancias y esperándonos un territorio judicial intolerable. Cada cual es cada cual. El propio alcalde de Sevilla es Zoido, un juez convertido a político que sólo se ha hecho la foto de salida, pero que nadando y guardando la ropa no ha llegado hasta los juzgados del Prado. Otras voces institucionales han querido taparnos la boca como en las dictaduras, alegando como extralimitación popular lo que es manifestar libremente una opinión. Han querido incluso negarnos el pan y la sal de dudar de la honorabilidad de los jueces, cuando en democracia se puede dudar de la honorabilidad de todo el mundo, mucho más en una época de enorme vacío de ejemplaridad en la vida en general y hasta en los estamentos más cualificados, cuando la corrupción llega a ser repugnante en las cimas más altas de la responsabilidad frente a los demás. Y Soraya Sáenz de Santamaría se tiró el pegote de que el Gobierno acataba la sentencia. ¿Es que le quedaba otra con el artículo 118 de la Constitución?
Parece que Marta no somos todos, porque este es un país de nombres propios, no ajenos. Un país que sólo sabe llorar de verdad en la cruda escritura de sus propios muertos.
Afortunadamente la Fiscalía ha recurrido la sentencia. Con grandes dificultades pretenderá abrirse paso en un largo camino de años. Los padres de Marta del Castillo y sólo cuarenta mil personas en una ciudad de casi un millón, que escurre el bulto por más que tenga fama de meter el cuello en las trabajaderas, cargarán con el nombre y el apellido de un crimen, el de su hija, que ya hemos visto que no es el de todos. Creo que en el censo estamos inscritos más de cuarenta mil sevillanos Creo.
José María Fuertes