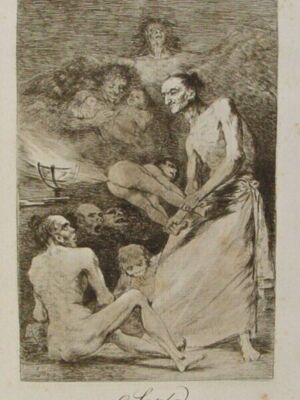Nunca me han salido las cosas mejor que cuando las he controlado yo. Parece una arrogancia, posiblemente lo sea, pero estoy seguro de que mando bien, de que organizo perfectamente, de que tengo las ideas muy claras cuando llego a madurarlas hasta extremos y exigencias que nadie podría imaginar dónde alcanzan para consumarse.
De todos los conciertos que he dado en Sevilla, el que más satisfecho me dejó fue el de mi debut en el Imperial, sencillamente porque todo o casi todo estuvo planeado por mí y -lo más importante- me dejaron planear. Tuve mucha ayuda, muchísima: la del empresario Rogelio Gómez, que financió el alquiler del Imperial (setecientas mil pesetas de la época); la del constructor Fernando López Sánchez, que produjo mi disco (un millón de aquellos tiempos antes de que el euro tirara por los suelos las grandes cantidades); la de Miguel Artacho (el propietario del teatro); la del grupo Materia Prima, acompañándome Pedro y Juan; el músico Emilio Peñalosa, igualmente, con quien ya había hecho galas por los años setenta; Nicolás Muela, director de relaciones externas de El Corte Inglés, que me brindó toda la cobertura necesaria en los grandes almacenes; la de mi compañía discográfica, Pasarela; la de la firma Roney, que repartió los perfumes y los claveles a las señoras cuando entraban; la de María Modell, que se encargó de las azafatas; la de mis queridas Beatriz y Brígida haciendo los coros; la de José Miguel Álvarez, que además de ser mi director musical y arreglista, no le quitó ojo a la buena marcha del sonido No acabaría nunca de citar a la gente que se involucró en aquello como si aquello fuera más suyo que mío. Pero confiaron en mis ideas, respetaron mi ámbito, mis decisiones. Yo era el cantante y mi mánager a un tiempo. No en vano, ya han sido varias las veces que algunos artistas me han pedido que me dedique a dirigir sus carreras, o a pedirme consejos para encauzarlas. Y es que yo he hecho durante muchos años dos másters de primera categoría: el máster de Raphael y el máster de Julio Iglesias. He aprendido mirando qué se hace en el piso de arriba. Mirando y hablando con sus directos colaboradores. Me han aconsejado sobre lo que hay que hacer y, muy importante también, lo que no se debe hacer. Así que cuando me llegó la hora, aquella hora de la noche del 16 de febrero de 1993, yo sabía al milímetro lo que procedía conmigo mismo. Y a mi estilo, dentro de mis posibilidades, de mis particulares y modestas circunstancias, no me cabía duda de cómo meterme en aquella locura valiente de encerrarme solo en un teatro y frente a un público tan sabio, trillado en arte y exigente como es el público de Sevilla.
Mi gran memoria haría interminables los recuentos de cada instante, de las anécdotas, de las sensaciones de aquella noche; mejor dicho, de aquel día completo e incluso de los que le precedieron. Porque la madrugada anterior al debut, casi no pegué ojo. Estaba muerto de miedo al ser ya consciente, por increíble que me pareciera, de que el teatro iba a estar abarrotado hasta el punto de transgredir los límites de su aforo e incumplir las normas de seguridad. Olmedo, que regentaba el Imperial, se echaba las manos a la cabeza viendo la expectación que se había causado con la publicidad, muy efectiva, de la que yo mismo me ocupé hasta eligiendo las fotos que me hicieron Pepe Lobo y Eugenio Borrego.
Por destacar algunos flashes emocionales, nunca olvidaré el empujón afectuoso que Rogelio Gómez me dio entre bastidores cuando arrancaron los compases de la primera canción, Quédate. Y desde luego el momento sublime en el que bajé del escenario para rendir ante todos mi admiración y agradecimiento a doña Juana Reina. Había venido a verme a mí, ya ven: a alguien que no era nadie -un principiante cargado de sueños-, ella, una auténtica estrella que lo había sido todo, absolutamente todo, en el mundo del espectáculo. Lo máximo, Juana Reina; lo mínimo, yo.
La experiencia de contemplar a un público en pie es verdaderamente inenarrable, por más que quien suele escribir esté curtido en pelearse con palabras, con sinónimos y antónimos, con un papel que vaya cediendo a la victoria de las metáforas, dejando a un lado y a otro vencidos espacios en blanco.
Y caras conocidas y famosas por todas partes: Espartaco y Patricia Rato, Raquel Revuelta, Pepe Luis Vázquez, Luis Álvarez Duarte, José Abraham, Celso Pareja Obregón. Hasta el entonces alcalde de Sevilla intentó llegar a tiempo desde un AVE que le traía muy justo de Madrid; no lo consiguió, pero vino su esposa, Beatriz, acompañada por Enriqueta Vila, delegada de Cultura en el Ayuntamiento.
¿Todo perfecto? No. Nunca hay nada perfecto ni redondo para los seres humanos, por más que momentáneamente lo creamos. Entonces, ¿me faltaba algo? Sí. Me faltaba un gran dolor para haber sido mucho mejor desde el escenario. Los que cantamos, lo necesitamos como un subsuelo vibrante que por debajo de las tablas haga sublime y veraz nuestra actuación. Ahora, con ese dolor bien valioso en mi bagaje, ya me gustaría que esta misma noche pudiera salir como aquélla por entre los bastidores del Imperial. Iban a ver lo que es bueno y cómo se canta con un expediente tal de luces y sombras. Pero era 1993. Subí a una nube, esa nube a la que jamás deben encaramarse los artistas por mucho que hagan y logren. Paradójicamente aquel triunfo encerraba en sus tripas ocultas el embrión del fracaso. Una chica muy joven, de poco más de veinte años, se me acercó diciéndome:
-No me voy esta noche de aquí sin besarte en los labios.
Parece una maldición eterna que siempre que un hombre está en el paraíso, le acerquen una manzana y este sea tan poco inteligente como para morderla.